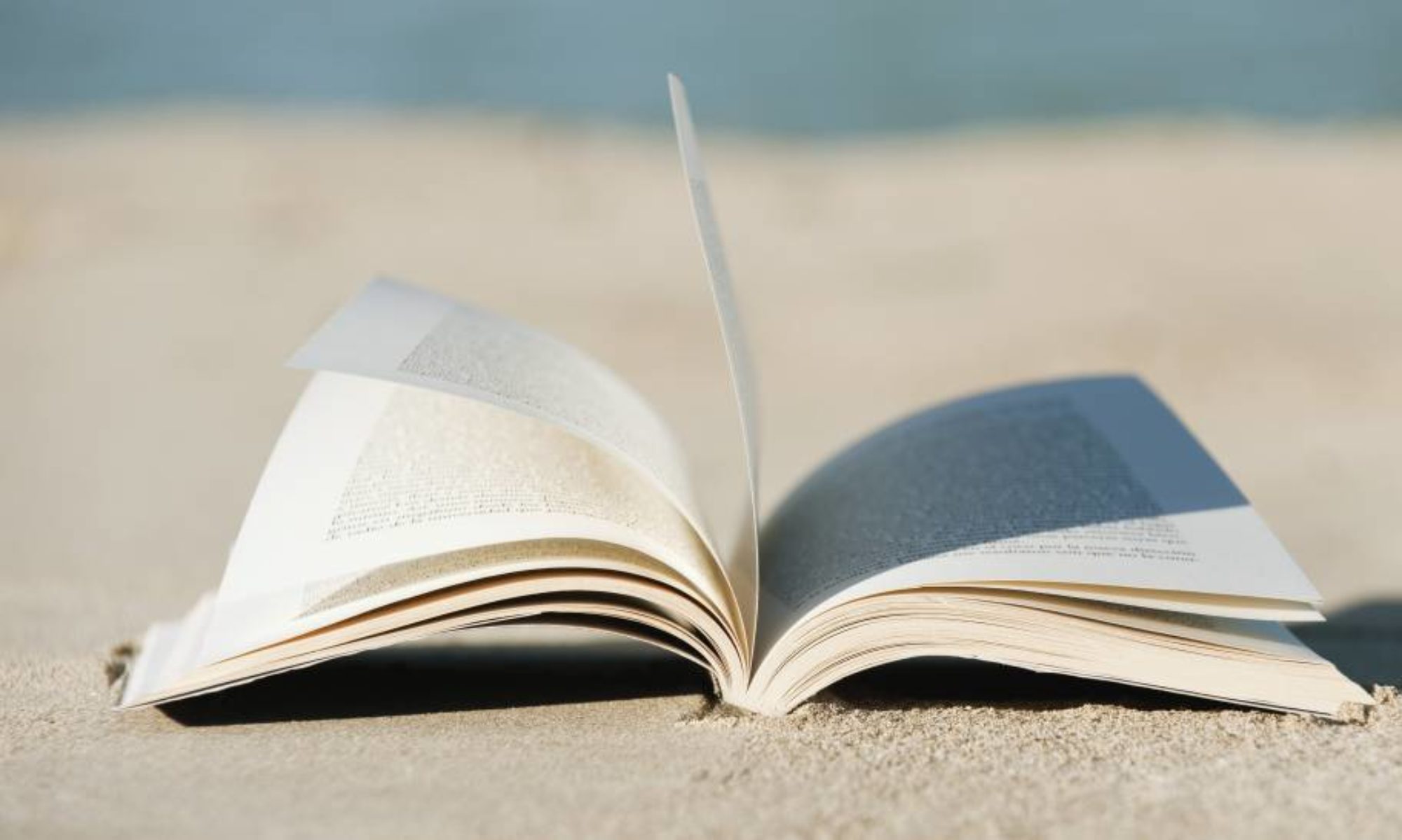Resulta paradójico escribir una reseña de un libro que se publicó en 1974 y que hoy, en la actualidad, tengamos que referirnos a él como contemporáneo, como algo común que sigue existiendo y existirá mientras perdure esta inconsciencia colectiva a la que estamos abocados a vivir.
Sobrevivir.
Sobrevivir es una palabra con múltiples significados con referencia a una misma realidad: Sobrevivir después de la muerte de alguien (cercano en su mayoría o no); sobrevivir después de un determinado suceso adverso; sobrevivir es vivir con escasos medios; sobrevivir en condiciones adversas. Sobrevivir es seguir viviendo a pesar de las condiciones reales.
¿Pero cuáles son esas condiciones que permitimos que sucedan en este mundo? Guerras, violencia, destrucciones de pueblos enteros, mutilaciones de familias, marcas psicológicas. Muerte.
Pero tienen nuestro permiso, o eso es lo que parece. Eso es lo que parece.
¿Qué debe suceder en el mundo para que permitamos a locos descerebrados jugar al risk en pleno siglo XXI? ¿Quieren jugar? ¡Qué jueguen entre ellos!. Qué jueguen entre ellos.
Pero no. Algo no va bien.
Algo no estamos haciendo bien.
Somos demasiados para permitir que un juego violento y cruel se apodere de nuestras vidas, de nuestros derechos como ciudadanos. De nuestra permisividad. De nuestra humanidad.
¡Ay, me hace gracia! Me hace gracia la denominación que hemos acuñado de nuestro país como muchos otros de un Estado de Derecho. Y cito literalmente la definición de este Estado de Derecho: «en un Estado de Derecho, todos los poderes públicos actúan siempre dentro de los límites fijados por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los derechos fundamentales, y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales«. – permítaseme unas risas irónicas en cada una de las descripciones de este nuestro Estado y lo paso a argumentar:
Límites fijados por la ley. Valores de la democracia. Derechos fundamentales (esto es lo que me causa más risa irónica). Controlados por órganos jurisdiccionales independientes e imparciales (¡pero si el propio festival de Eurovisión esta politizado hasta la saciedad!) ¡Ay, Estado de Derecho, quién lo tuviera!
Cuando se habla del límite de la ley debiera referirse a la posibilidad de vivir en un estado de paz, respetando la libertad de la otra persona sin poner en riesgo la propia. Es decir, poner en conceso cualquier propuesta democráticamente llevada a las urnas y ser, en base a ello, lo más justos posible con el voto democrático (vuelvo a utilizar la misma palabra porque así dice el refrán: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces(vuelvo a reír irónicamente) para que ambas libertades coexistan en armonía, en paz, en democracia absoluta. En humanidad.
No, no es un pensamiento hippie, ni sobrevalorado. Es lo que queremos todos los seres humanos cuando nos preguntan en las urnas. Cuando te votamos a ti, a ti o a ti. Sé consciente y consecuente. Responsabilidad.
Utopía.
¿Los valores de la democracia de este Estado de derecho me representa en esta sociedad? Pero, ¿sirve de algo vivir en democracia en nuestra época si ni si quiera se cumple en las bases más básicas de nuestra sociedad? ¿Sirvió de algo en tiempos pasados?
Mentiras.
En una guerra, ¡ay las guerras!, ¡Ay Carmela!, se hace de todo menos preservar los derechos fundamentales de los individuos de una nación. El principio más inviolable es el que no cuesta nada violar: el derecho a la vida, porque este derecho ya no existe como tal porque una vida cuesta muy poco. Cuesta unos cuantos likes en Facebook o Instagram, cuesta lo que una novia, lo que un novio, cuesta lo que el dinero, lo que el petróleo. Cuesta nada en comparación al milagro en sí de la misma. Nada.
Pero añadimos más argumentos ante esta desfachatez: «en los artículos 15 al 29 y el 30.2, incluyen la protección de la vida, la integridad física y moral, la libertad ideológica, religiosa y de culto, así como la libertad y seguridad personal. También se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen, además de la libertad de residencia y circulación.» No lo digo yo, lo dice la Constitución Española, esa tan olvidada acta de los españoles. ¡Qué tiempos aquellos!
Me he criado en una ciudad donde se firmó la Constitución de 1812, La Pepa, y es una ironía que los firmantes pasen por encima de ella como papel mojado, en todo, por todo, ante todo. Porque nada de ella se asemeja a nuestra realidad. Pero la estudiamos, la estudiamos para ser buenos papagayos españoles en las oposiciones a un trabajo del estado, ¡claro, que cabeza la mía, la constitución es ley! ¡Ay, Carmela!
Pero volvemos al tema: supervivencia.
Sobrevivir, aparte de a las innumerables guerras que están ocurriendo hoy día, sobrevivir a la cobardía del ser humano, a la miseria del Estado de Derecho en el que piensan que vivimos, (¡mundos de Yupy, Mi pequeño Pony, quién no recuerda esos mundos imaginarios!); sobrevivir a la perdición del dinero por el dinero, sobrevivir ante injusticias a pie de calle, a llevar la razón, a ser más que tú, a ser mejor. A ser el señor de la guerra. ¡Que vergüenza!
Por nada. Para nada.
Doris Lessing, premio nobel de la literatura europea, nacida en Irán en 1919 (qué ironía); Doris Lessing, en Memorias de una superviviente explora la desintegración social y la lucha por la supervivencia dentro de un mundo hostil y decadente visto desde los ojos de una niña de 17 años, nutriéndose de la violencia, la necesidad de ser el más fuerte, entre la barbarie y el caos; en una ciudad donde el abandono y la podredumbre son el medio de vida, donde las relaciones son mero instrumento para sobrevivir.
«En una ciudad caótica donde las ratas y las bandas de jóvenes errantes siembran el pánico, donde el gobierno se ha colapsado e impera la violencia irracional, una mujer -de mediana edad y clase media- queda al cargo de una niña de doce años a quien debe criar.»
¡Qué necesidad tenemos de criar hijos dentro de un sistema perdido!, ¡qué necesidad hay de amoldar la niñez a la violencia, a subsistir de la peor manera posible, de permitir que el robo y la violencia sean la Constitución del momento!. ¡Qué necesidad hay!
Sin duda, esta obra de la literatura es un alegato a la no violencia, a la gestión del pensamiento crítico y social, a erradicación de miedos impuestos en un Estado de Derecho. A la conservación de la paz. A la conservación de la humanidad.
Nunca habrá un argumento a favor de la guerra. La guerra es un sinsentido politico-económico en el que el miedo es el canal por donde se infunde el mensaje a la sociedad.
No.
«Sin duda, siempre que se nos aproxima alguien, somos cautela, medimos a la persona en cuestión, miles de mediciones y valoraciones se suceden con increíble rapidez, situandole en el lugar que le corresponde para por fin llegar al callado veredicto.» (Memorias de una superviviente)
La guerra es el camino más fácil, la explosión iridiscente que ciega a la inteligencia social, a la cultura, la consciencia y la moralidad de la humanidad.
No. Mi intención no era hacer un manifiesto, pero es lo único que tenemos en nuestras manos para poder ejercer nuestra voluntad, para alzar nuestra voz. ¡Ya basta!.
Definitivamente no.
No a la guerra.